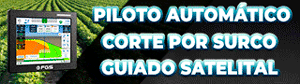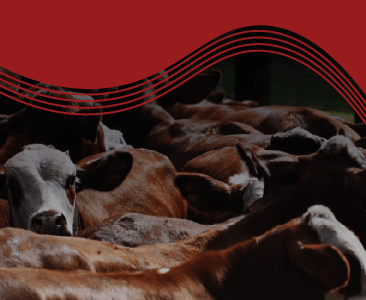Tanto Esteban como Sergio –entrevistados por Ezequiel Tambornini–coincidieron en que el futuro del agro argentino pasa por una colaboración estrecha entre quienes hacen preguntas y los que enfrentan desafíos concretos cada día en el campo.
Esteban, con una carrera científica construida a partir de preguntas incómodas pero necesarias, resumió su trayectoria como una sucesión de casualidades –científicas y humanas– que lo llevaron a salir de la ciencia puramente teórica para sumergirse en problemas reales que afectan al agro.
Sus hallazgos sobre el impacto de las napas freáticas en los diseños agronómicos resultaron clave tanto para potenciar la producción agrícola como para mitigar riesgos ambientales.
“Un acuífero es agua subterránea que podés bombear y usar para riego. La napa es otra cosa y resulta ser un componente muy interesante porque ofrece un almacén de agua que, por ejemplo, en suelos arenosos es el día y la noche tenerlo o no tenerlo y además, por debajo de la superficie, conecta lotes, el campo con la ciudad y ríos con montañas; esa conexión en el agro no se conocía, por lo que ese almacén no se aprovechaba, así que ayudamos a entenderlo y a manejarlo mejor”, explicó el investigador.

Esteban Jobbagy (izquierda) ySergio Serra
Esa perspectiva revolucionó la forma de entender el manejo del agua en diferentes regiones agrícolas y propició la creación de redes de freatímetros que representan un factor clave para poder diseñar planteos agronómicos más sólidos ante la incertidumbre climática.
Sergio, uno de los socios fundadores de CIGRA, compartió su experiencia al respecto, especialmente cuando comenzaron a incursionar en regiones extra pampeanas, donde la gestión hídrica se tornó un factor esencial ante la mayor variabilidad climática. Ese conocimiento aplicado permitió promover –gracias a la expansión de la frontera agropecuaria– el desarrollo de muchas comunidades en el norte argentino.
Ambos señalaron en que el aprendizaje es un proceso que ocurre “andando”, es decir, interactuando, equivocándose y corrigiendo. En este sentido, Sergio reconoció que en el pasado avanzaron sobre zonas sin conocer plenamente sus limitaciones, lo que les valió, en algunos casos, aprendizajes dolorosos. Pero subrayó que sin ese avance inicial no se habría generado el conocimiento que hoy tienen. La producción empírica fue, en muchos casos, el inicio de descubrimientos científicos posteriores.
“Fuimos a lugares complicados y eso a veces se transformó en un golpe económico al aplicar recetas tecnológicas no adecuadas para esos ambientes”, comentó Sergio, para luego remarcar que eso, lejos de tomarlo como un fracaso, se consideró parte de un proceso de aprendizaje que lograron capitalizar con los años.
La clave: interacciones humanas
La conversación fluyó hacia una idea clave: la importancia de las interacciones humanas como motor del conocimiento. Esteban destacó que el aprendizaje ocurre cuando las personas se encuentran, comparten dudas, hacen preguntas en conjunto. No se trata sólo de compartir datos, sino de compartir el acto mismo de preguntarse. Eso es lo que verdaderamente transforma tanto a los científicos como a los productores.
En ese sentido, iniciativas como DAT CREA, una potente base de datos agronómicos, representan herramientas clave para unir ambos mundos. Pero los datos son valiosos sólo si se devuelven en forma de conocimiento generado a partir de preguntas interesantes que contribuyan a generar soluciones o maneras alternativas de hacer las cosas.
La importancia de que los científicos jóvenes vivan la experiencia productiva en el terreno se plantea como una propuesta concreta. Esteban sugirió al respecto que empresas del agro inviten a becarios a recorrer campos durante una semana.

“Esos chicos, luego de recorrer un campo, vuelven a sus laboratorios y no son los mismos. Nos pasa que no tenemos tiempo, pero lo tenemos que buscar para promover esas experiencias que son transformadoras desde la confianza y los compromisos que se generan entre las personas”, resaltó Esteban.
“El productor que aprendió a ver una napa, cambió para siempre. Y yo cambié para siempre como científico cuando haciendo un pozo y teniendo cinco productores alrededor mío mirándome, tenía que sacar esa muestra y decir qué es lo que encontré, cuando a veces no tenía respuestas. Era difícil al principio, me asustaba, pero después me fui dando cuenta de que podíamos hacernos preguntas y tratar de responderlas juntos”, agregó.
Una agenda propia
La conversación avanzó luego hacia otro tema crítico: el rol de la ciencia en definir agendas propias. Esteban advirtió sobre el peligro de adoptar sin cuestionar prioridades impuestas desde otras naciones.
“Voy a hablar de algo que a mí me escandaliza: la discusión en determinados espacios, sobre todo europeos, de investigaciones acerca de cómo la agricultura africana secuestra carbono; me ofende eso porque la agricultura africana tiene que asegurar el alimento antes que nada”, graficó.
En ese sentido, destacaron que CREA tiene como misión justamente crear vinculaciones entre técnicos del ámbito agropecuario con referentes del sector académico y científico para generar conocimiento orientado a resolver cuestiones intrínsecas a la realidad local.
“La humanidad usa diez veces más carbono en la matriz fósil de combustibles para la energía que en la comida. Y a ese uno contra diez le estamos pidiendo que haga un aporte de mitigar el cambio climático; eso nunca nos va a cerrar”, argumentó Esteban.
Por otra parte, ambos se mostraron críticos del desbalance entre lo que el agro aporta al país y lo que recibe en términos de apoyo científico e institucional. Y coincidieron en que el gran desafío del agro argentino no es sólo técnico ni económico, sino también cultural. “Compartir datos puede ser un negocio, pero compartir preguntas es el comienzo de una aventura de conocimiento y transformación”, concluyó Esteban.